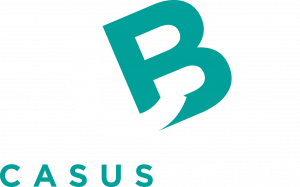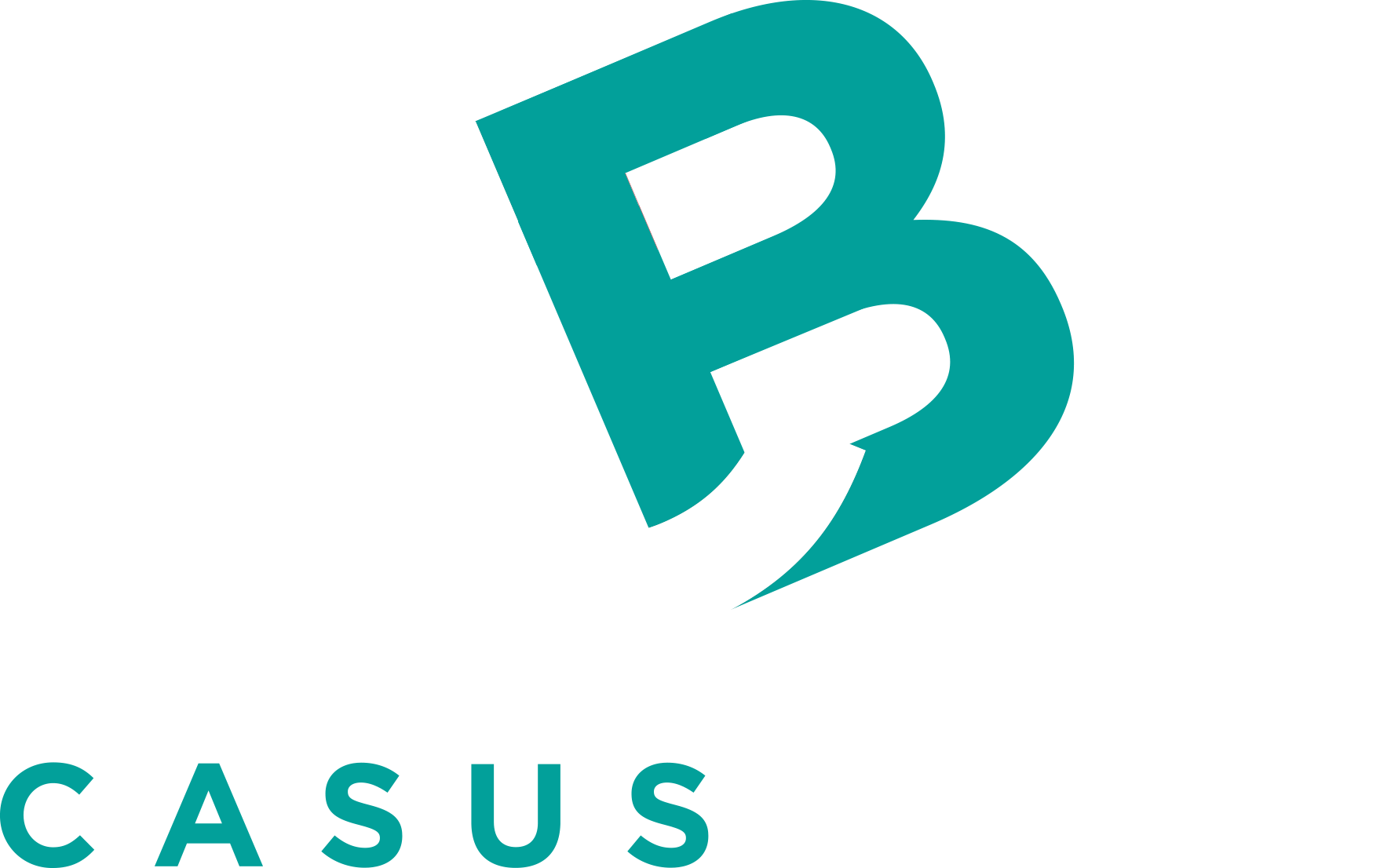Dicen -y es verdad- que uno de los signos específicos de una sociedad decadente es el aplauso a la mediocridad. Creo que no es exagerado decir que todos hemos sido testigos de situaciones de este corte. Me atrevería a decir que el que no haya participado en uno tire la primera piedra. Por si acaso me lo ahorro, que, viendo como está la calle, no está uno para brechas. Pero seamos sinceros, quién no ha asistido a una de esas dantescas celebraciones donde se reparten diplomas por saber atarse los zapatos, por participar en una competición deportiva donde lo importante no era superarse o simplemente por no haber dejado de cumplir las propias obligaciones más allá de lo estrictamente demandado. Mediocridad con galones y ribetes coloreados.
Pero hay un signo de la mediocridad de los tiempos, que es mucho más claro y específico: el autoaplauso. Gracias a Dios, y al esfuerzo de no pocos abuelos que mantienen algo de dignidad, el aplaudirse sigue siendo algo mal visto a pie de calle. La persona que va por el mundo contando sus gestas y atribuyéndose glorias, suele recibir si no el desprecio al menos el silencio incómodo de la vergüenza ajena. Aplaudirse es ser ese ser pesado que antes de acabar un chiste se ríe solo.
Por desgracia, existe un ecosistema propio alejado de la calle cuya fauna no pasa por el bendito filtro de la censura social. Me refiero a los parlamentos políticos, esos extraños nichos donde los obtusos parecen aflorar a falta de un depredador natural. Estos parlamentos, con su cúspide en el Congreso, que han desnaturalizado su propio nombre y han dejado de ser foros de deliberación para solucionar problemas. Y es que la pusilanimidad, cuando es aplaudida, se reproduce y se asienta. Hemos llegado al punto de ver a la élite política del país, personas que por su cargo y posición tienen vocación de pasar a la historia, aplaudiendo la última palabra que diga el camarada de grupo parlamentario.
Esa tradición de aplaudirse tuvo su gracia durante el marianismo, cuando las ovaciones populares hacían pensar que el gallego era un crisóstomo. Pero como en el caso de los niños, cuidado con las gracias que de ahí crecen monstruos. Así hemos presenciado, apenas dos años después, la ignominia absoluta de grupos parlamentarios aplaudiendo a un gobierno imprudente, por no llamarlo macabro.
Algunos, por naturaleza, piensan que el sistema ha llegado a un punto incorregible. Otros somos más necios y dados a proponer si no soluciones al menos algún detalle estético que nos devenga a mejor camino. Por ello me atrevo a exigir: prohibamos en el Congreso el aplauso.
Muchas gracias, ahora los míos dejen las loas en los comentarios.